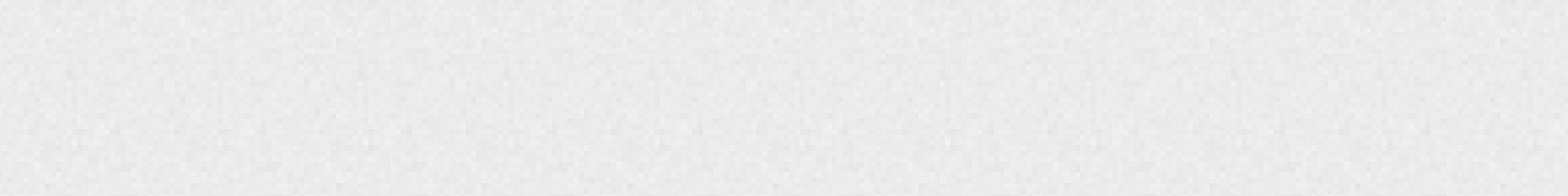La cobertura mediática y el clima de crisis durante la huelga en el SLEP de Atacama en 2023 generaron una ola de imprecisiones y desinformación, muchas de ellas extrapoladas al sistema completo. Ante ese escenario, investigadores del CIAE realizan una verificación basada en evidencia para separar los hechos de las percepciones instaladas. Conoce qué dicen los expertos.

En 2023, la región de Atacama protagonizó una de las movilizaciones docentes más extensas desde el inicio de la Nueva Educación Pública. Durante 73 días, profesores y asistentes paralizaron sus actividades en protesta por las condiciones de los establecimientos administrados por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, acusando deficiencias de infraestructura, malas condiciones laborales y problemas de gestión.
La huelga terminó con un acuerdo entre el Ministerio de Educación y los trabajadores, pero abrió un debate nacional sobre el funcionamiento del nuevo sistema educativo y los desafíos pendientes.
La amplia cobertura mediática y el clima de incertidumbre que rodeó el conflicto dio pie a una ola de desinformación, donde varios diagnósticos y afirmaciones fueron generalizados al conjunto de la Nueva Educación Pública, sin distinguir contextos ni particularidades. Ante este escenario, el investigador principal y el investigador asociado del CIAE —Patricio Rodríguez y Esteban Millas Simonsen— realizaron un análisis exhaustivo, contrastando cada una de estas ideas con datos oficiales y estudios disponibles, verificando la desinformación con evidencia para ofrecer una mirada más precisa y contextualizada del caso.
Mito 1: “La crisis del SLEP Atacama refleja la realidad de todos los SLEP”
Aunque el conflicto adquirió alta visibilidad nacional, especialistas y cifras muestran que se trata de un caso excepcional, con características que no se replican en el resto del país.
El SLEP Atacama enfrenta alta dispersión territorial, una matrícula amplia, altos costos operativos y bajos resultados históricos en pruebas como el Simce. En Copiapó, la mayoría de los establecimientos no pudo iniciar el año escolar con normalidad en 2023.
En cambio, en la misma región, el SLEP Huasco exhibe buenos resultados educativos y administrativos, posicionándose entre los mejores de Chile. Esto demuestra que el desempeño no es homogéneo y que Atacama no debe interpretarse como una imagen del sistema completo.
Mito 2: “Los problemas se deben únicamente a la mala implementación del SLEP”
Otra idea extendida es que los problemas serían responsabilidad directa del proceso de instalación del nuevo sistema. Sin embargo, la crisis no comenzó con los SLEP.
Copiapó arrastraba problemas de gestión, infraestructura y manejo financiero desde el periodo municipal, con un DAEM sancionado por no justificar recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Al asumir la administración, el SLEP heredó estas dificultades, sumadas a las restricciones propias de la gestión estatal, como limitaciones presupuestarias y procesos administrativos más lentos. Reducir el problema solo a la implementación es desconocer una crisis que se venía acumulando por más de una década.
Mito 3: “La situación de Atacama justifica pausar la implementación de los SLEP”
El conflicto generó voces que pidieron frenar la expansión del modelo. No obstante, la evidencia muestra lo contrario. Los SLEP más antiguos presentan avances sostenidos, con altos niveles de ejecución presupuestaria y recuperación de aprendizajes. En algunos niveles educativos, los resultados superan los obtenidos históricamente por los municipios.
El Consejo de Evaluación de la Nueva Educación Pública recomienda continuar con la reforma, corrigiendo las debilidades sin detener el proceso. Para ello, se han ampliado plazos de transición, reforzado la gestión en los territorios y proyectado mejoras en infraestructura.
Un caso crítico, pero no representativo del sistema
La movilización de 2023 reveló una crisis real en Atacama, pero también la necesidad de mirar el sistema con perspectiva. Si bien hay desafíos estructurales pendientes, la experiencia de otros territorios demuestra que la reforma avanza cuando existen recursos, condiciones y gestión adecuada.
El desafío ahora es doble: fortalecer las zonas donde persisten problemas, y evitar que un caso extremo distorsione el diagnóstico nacional. En ese equilibrio se juega buena parte del desarrollo futuro de la Nueva Educación Pública en Chile..