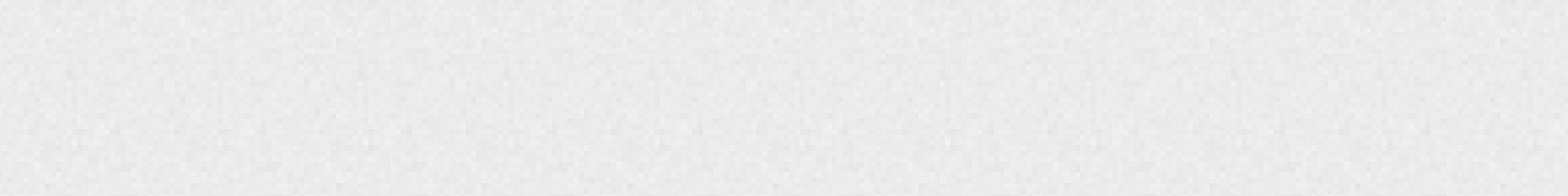De fanfics a hilos de X, de diarios personales a reseñas en foros tecnológicos: una investigación del CIAE de la Universidad de Chile y la Universidad de O'Higgins descubrió que los universitarios escriben más —y con más creatividad y protagonismo— de lo que el mundo académico reconoce. Sus prácticas digitales y cotidianas son un puente entre la vida diaria y la escritura académica para mejorar el rendimiento y el aprendizaje.

Los universitarios chilenos leen y escriben más de lo que aparenta, pero no necesariamente en los formatos que la academia valora. Esa es una de las principales conclusiones de la investigación Tracing Bridges and Boundaries: Vernacular Literacy Practices Among University Students, realizada por los investigadores Federico Navarro y Natalia Ávila Reyes, quienes analizaron las prácticas de lectura y escritura de estudiantes universitarios.
El estudio, parte de un volumen internacional sobre nuevas formas de escritura en el siglo XXI, entrevistó a estudiantes de diversas carreras y contextos sociales, y encontró que todos mantienen una intensa vida literaria fuera del aula: escriben fanfiction, participan en foros, comentan noticias, componen canciones o llevan diarios personales. “Estas actividades, lejos de ser periféricas, están profundamente conectadas con su desarrollo como escritores universitarios”, explica Natalia Ávila, académica de la Facultad de Educación UC.
El hallazgo desafía lo que los autores llaman una “mirada del déficit”: la idea de que los estudiantes llegan a la universidad sin las habilidades necesarias para escribir bien. “Nuestros resultados muestran que los jóvenes no carecen de prácticas de escritura, sino que las instituciones no las reconocen ni las aprovechan”, agrega el investigador CIAE, Federico Navarro.
Los expertos detectaron que los estudiantes con mejor rendimiento académico tienden a establecer más “puentes” entre su escritura cotidiana y la universitaria, usando aprendizajes adquiridos fuera del aula —como vocabulario, estructura o capacidad reflexiva— para fortalecer sus tareas académicas. En cambio, quienes tienen más dificultades tienden a ver ambos mundos como separados o incluso incompatibles.
Los autores sostienen que estas “prácticas vernáculas de escritura” —es decir, aquellas que se desarrollan fuera de contextos escolares o formales— pueden ser una fuente valiosa para innovar en la enseñanza de la escritura universitaria. Reconocerlas permitiría conectar la cultura digital, la creatividad y la vida cotidiana con los aprendizajes formales, fomentando la motivación y la confianza de los estudiantes.
“Muchos jóvenes escriben historias en comunidades online con cientos de lectores, o debaten sobre temas públicos en redes. Eso también es escritura, y muy exigente”, enfatiza Ávila. “El desafío para la universidad es dejar de ver esas prácticas como ajenas y empezar a integrarlas”.
Con estos resultados, la investigación invita a repensar la pedagogía de la escritura: no como una habilidad técnica o aislada, sino como una práctica social y cultural que se nutre de los múltiples espacios en que las y los estudiantes se comunican hoy.
“La escritura académica puede ser más inclusiva y significativa si se conecta con las formas reales en que los estudiantes leen y escriben en su vida diaria”, concluye Navarro.