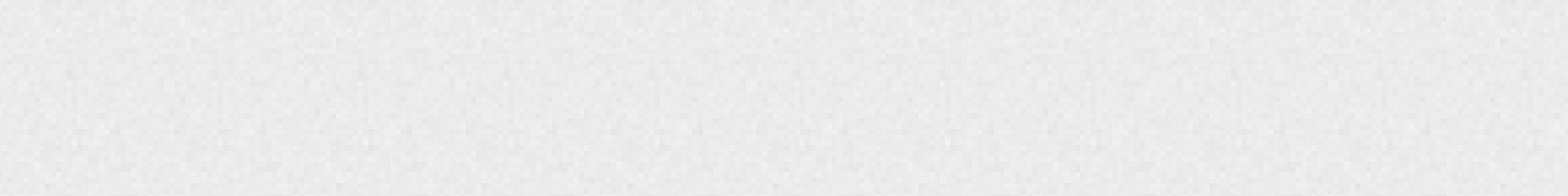Investigadores del CIAE de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica advierten que, aunque los modelos de lenguaje como ChatGPT ofrecen oportunidades educativas, su uso podría reducir el entrenamiento en lectura profunda, clave para el desarrollo de la comprensión, el pensamiento crítico y la escritura.

La irrupción de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT promete revolucionar la educación. Sin embargo, según el análisis realizado por Ernesto Guerra y Roberto Araya, del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, junto a Marcela Peña, de la Pontificia Universidad Católica y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), esta transformación conlleva una advertencia: el uso pasivo de estos sistemas puede socavar las bases mismas de la alfabetización.
Los autores reconocen que la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa en contextos educativos, pero advierten sobre una “contradicción fundamental”: para desarrollar una buena comprensión lectora y habilidades de escritura se requiere practicar intensamente con textos escritos. Sin embargo, los modelos de lenguaje –como ChatGPT– utilizados de manera pasiva en tareas inferenciales están diseñados justamente para evitar ese esfuerzo, entregando respuestas y resúmenes inmediatos.
“Aquí lo relevante es enseñar a los lectores adolescentes y jóvenes a usar estos sistemas de manera interactiva. Por ejemplo, pedir a ChatGPT: ‘Dame tres opciones de ensayo sobre calentamiento global, y muéstrame las etapas que estás usando para escribir cada sección’”, plantea Marcela Peña.
Para Ernesto Guerra, “estas herramientas, usadas de manera utilitaria, pueden dar la ilusión de que entendemos algo, cuando en realidad no hemos hecho el esfuerzo de leer y procesar el texto”.
Los investigadores explican que la lectura no solo permite adquirir información, sino que también actúa como un entrenamiento para el cerebro. Cuanto más se lee, más se fortalecen el vocabulario, la comprensión, el razonamiento y el pensamiento crítico.
El problema, según señalan, es que al utilizar la inteligencia artificial para reemplazar el esfuerzo cognitivo que implica resumir artículos, redactar ensayos o responder preguntas complejas —sin pasar por las etapas del proceso de toma de decisiones— los estudiantes pierden la oportunidad de ejercitar la amplia gama de procesos mentales que se desarrollan mediante la práctica de la lectura, explica Marcela Peña.
Esa práctica —comparan los autores— es como ejercitar un músculo. “En lugar de fortalecer los músculos cognitivos que la lectura extensiva desarrolla, el uso excesivo de estas herramientas puede atrofiarlos, ofreciendo atajos que, aunque útiles en lo inmediato, socavan el compromiso profundo con el texto”, advierte Roberto Araya.
“Este riesgo es mayor en niños y niñas que están aprendiendo a leer y escribir, ya que es en esa etapa donde se construyen las bases de la alfabetización. Si esas habilidades no se desarrollan plenamente, podría verse afectada la capacidad de pensar de manera crítica y comprender en profundidad”, agrega Ernesto Guerra, investigador del CIAE de la Universidad de Chile.
Si bien el grupo de expertos no niega el valor de los modelos de lenguaje usados de manera adecuada, reconocen que pueden generar materiales educativos adaptados a diferentes culturas y lenguas, algo especialmente útil en contextos con menos recursos. Sin embargo, advierten que, si no se democratiza su uso, los primeros en beneficiarse serán los grupos con mayores recursos, y no necesariamente quienes más lo necesitan.
Además, recuerdan que las brechas educativas no se deben solo a diferencias en el acceso al lenguaje, sino también a problemas estructurales más amplios, como la distribución desigual de recursos y la segregación escolar.
Un nuevo concepto de alfabetización
Los autores señalan que estamos entrando en una era en la que la comunicación se vuelve más visual, oral y multimodal. Es posible que la escritura se convierta en una tecnología “transicional” y que nuevas formas de intercambio de ideas dominen en el futuro.
Pero esto no significa que podamos abandonar la lectura profunda. Advierten que hacerlo podría implicar la pérdida de beneficios cognitivos únicos, como la capacidad de reflexión profunda, el razonamiento complejo y la construcción de ideas elaboradas.
Frente a este escenario, proponen que educadores y especialistas trabajen en conjunto para identificar qué capacidades están en mayor riesgo de perderse con la disminución de la lectura y la escritura, y diseñar estrategias pedagógicas que permitan conservarlas.
“El desafío es encontrar un equilibrio: aprovechar los aspectos más productivos o generativos que la tecnología ofrece, pero sin dejar que reemplace el esfuerzo y la disciplina que la lectura y la escritura han fortalecido durante siglos”, concuerdan los expertos.